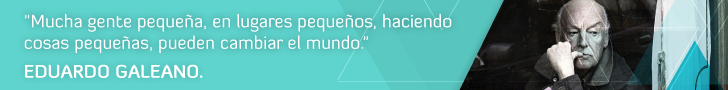El polvo en Siria no es como en otros lugares. Aquí no se posa, sino que se aferra al aire, como si la tierra se negara a olvidar los escombros que una vez fueron hogares, calles, mercados. Siria, en su historia de heridas y sangres, es un país que no sabe dónde termina su suelo y dónde empieza su memoria. La familia Assad, al frente del trono durante cinco décadas, no solo gobernó la tierra; la fragmentó. Hoy, tras la huida de Bashar al-Assad, las piezas de esa nación rota se reparten como fragmentos de vidrio, cortando, reflejando y escondiendo verdades que pocos quieren enfrentar.
La arquitectura del miedo
No se gobierna una nación como Siria solo con balas y leyes. Hafez al-Assad lo entendió bien. Cuando tomó el poder en 1970, encontró una nación diversa, tejida de alauíes, suníes, cristianos, drusos y kurdos, y decidió que ese tejido era peligroso. Nadie puede deshacer una manta sin convertirla en hilos sueltos. Así que eso hizo: desenredó a Siria. Cada comunidad recibió su rol, no como actor de un todo, sino como pieza de un rompecabezas imposible de ensamblar.
Los alauíes, su propia gente, fueron los primeros en ser encerrados en la jaula del privilegio. Se les dio el control del ejército, la inteligencia, la maquinaria que sostiene un régimen. Pero el precio fue el miedo: «Si caemos, ustedes caen», les repetían. Así, los alauíes se convirtieron en cómplices rehenes, aferrándose al régimen como quien abraza un muro que amenaza con derrumbarse.
La mayoría sin poder
La mayoría suní, que llenaba las mezquitas y los mercados, fue marginada del poder. No por completo; los Assad eran demasiado astutos para eso. A algunos se les permitió prosperar económicamente, suficiente para alimentar la idea de que el régimen era tolerante. Pero todos sabían que el verdadero poder estaba lejos de sus manos. Cuando la Hermandad Musulmana intentó levantar la voz en los años ochenta, Hafez respondió con fuego. La masacre de Hama no solo mató a decenas de miles; enterró la idea de resistencia bajo una losa de miedo que duraría décadas.
Promesas envenenadas
Para los cristianos y drusos, el régimen ofreció protección. «Sin nosotros, los fanáticos los destruirán», decían. Y había verdad en esas palabras; el extremismo acechaba en las sombras. Pero esa protección venía con un precio: el silencio. Callar ante las masacres, aceptar que su supervivencia era más importante que la justicia para otros. No es que tuvieran muchas opciones. Cuando el fuego rodea tu casa, a veces te conformas con la promesa de que no llegará a tu puerta.
Los invisibles
Y luego están los kurdos, la comunidad que ni siquiera tenía derecho a ser llamada siria. Durante décadas, muchos no tenían ciudadanía, como si el régimen hubiera decidido que eran sombras, no personas. Sin embargo, cuando el caos de la guerra civil se desató, los kurdos encontraron un espacio para construir algo propio. En el norte, levantaron estructuras políticas y militares que desafiaban el olvido. Pero ese desafío vino con un nuevo miedo: a la traición de aliados, al retorno de un régimen que nunca los reconoció, al colapso de su sueño de autonomía.
El legado de Bashar
Si Hafez era un maestro del control, Bashar era un aprendiz mediocre. Su ascenso al poder en 2000 fue recibido con esperanzas de reforma, pero pronto quedó claro que sus habilidades eran otras: perpetuar el sistema que heredó y hacerlo aún más insidioso. En 2011, cuando las calles comenzaron a llenarse de voces exigiendo dignidad, su respuesta no fue solo reprimir, sino dividir. Liberó a extremistas de las cárceles, dejando que el caos creciera. Porque un enemigo fragmentado es más fácil de controlar, y un pueblo temeroso es más fácil de gobernar.
¿Qué queda ahora?
Ahora que Assad ha huido, lo que queda no es un país, sino un mapa roto. Cada región tiene su propia narrativa, su propio dolor. Los alauíes temen ser masacrados, los suníes exigen justicia, los cristianos buscan estabilidad, y los kurdos quieren un lugar en un país que nunca los quiso. Entre estas historias, el polvo sigue flotando, como si se negara a asentarse en una tierra que aún no decide qué es.
El dilema eterno
Siria es una advertencia. Una nación no puede sostenerse sobre el miedo y la división sin condenarse a sí misma al colapso. Los Assad, con su política de fragmentación, no solo destruyeron ciudades; destruyeron la idea de un «nosotros». Ahora, lo que queda es un mosaico de identidades que no saben cómo encajar.
¿Puede Siria ser algo más que una suma de sus partes? Esa es la pregunta que su gente debe responder. Y la respuesta no vendrá de nuevos líderes o de potencias extranjeras. Vendrá de si los sirios pueden mirarse unos a otros, no como alauíes, suníes, cristianos, drusos o kurdos, sino como sobrevivientes de un mismo naufragio.
La guerra termina cuando los escombros dejan de ser ruinas y se convierten en cimientos. Hasta entonces, Siria será un país hecho de cenizas, esperando que alguien, algún día, encuentre la manera de darle forma.
Autor: Sandra Castro